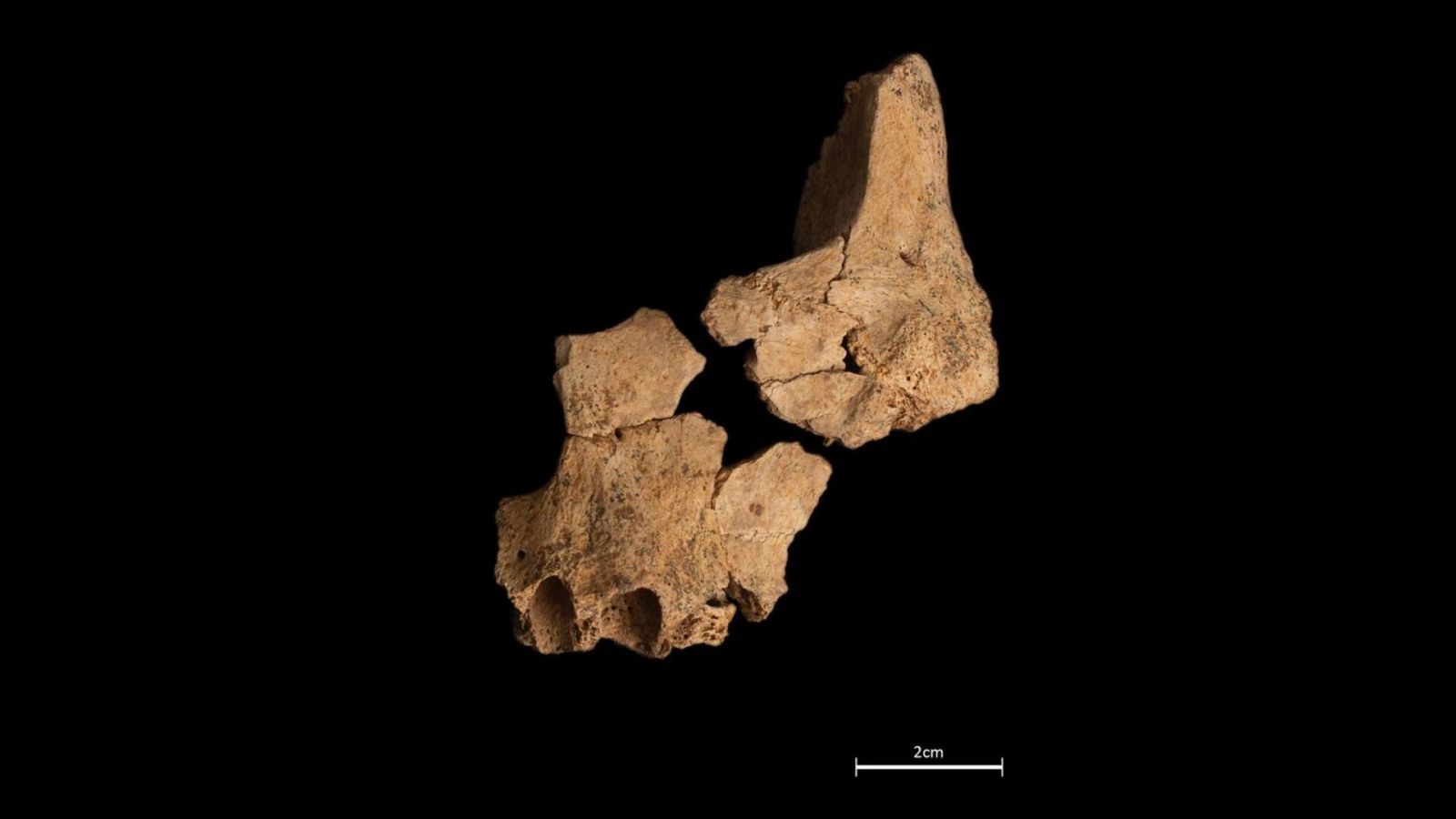Enlace: https://www.atapuerca.org
El pasado 20 de junio dio comienzo la 47ª campaña de excavaciones en los
yacimientos de la sierra de Atapuerca, bajo la dirección de Juan Luis
Arsuaga, José Miguel Carretero, María Martinón-Torres, Marina Mosquera,
Ignacio Martínez, Alfonso Benito y Andreu Ollé. A lo largo de varias
semanas, más de 300 investigadoras e investigadores han trabajado,
distribuidos en tres turnos, en los siguientes yacimientos: Sima del
Elefante, Galería, Nivel TD3 y Nivel TD6 de la Gran Dolina, Penal, Cueva
Fantasma, ─todos ellos ubicados en la Trinchera del Ferrocarril─; Cueva
de El Mirador; asentamiento al aire libre Castrillo Base Aymerich; en
los yacimientos de Cueva Mayor: Portalón, Sima de los Huesos y Galería
de las Estatuas (interior y exterior); así como en el lavado de
sedimentos a orillas del río Arlanzón, a su paso por Ibeas de Juarros
(Burgos).

Desde 1978, el Equipo Investigador de Atapuerca (EIA) ha trabajado de
forma ininterrumpida en estos yacimientos, contribuyendo de manera
fundamental al conocimiento de nuestros orígenes. Un año más, las
excavaciones han sido financiadas por la Junta de Castilla y León, y han
contado con la participación activa de la Fundación Atapuerca, así como
con el apoyo de sus patronos y colaboradores. Además, el equipo se ha
alojado en la Residencia Gil de Siloé, en la capital de Burgos, gracias
también a la colaboración de la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Los participantes en las excavaciones pertenecen principalmente a los
centros de investigación incluidos en el Proyecto Atapuerca: Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), Institut
Català de Paleoecologia Humana i Evoluciò Social (IPHES-CERCA), Centro
Mixto Universidad Complutense de Madrid – Instituto de Salud Carlos III
de Evolución y Comportamiento Humano (UCM - ISCIII), Universidad de
Burgos (UBU), Universidad Rovira i Virgili (URV), Universidad de Alcalá
(UA), Universidad de León (ULE), Universidad de Zaragoza (UNIZAR),
Universidad del País Vasco (UPV) y la Universidad Isabel I (UI).
Además,
en el marco de la proyección internacional del proyecto, cabe destacar
la participación de varios estudiantes internacionales. Entre ellos,
destacan algunos cuya incorporación ha sido posible gracias a convenios
firmados por la Fundación Atapuerca, como es el caso de estudiantes del
National Museum of Georgia, así como de la Universidad de Buenos Aires
(UBA), en este último caso en colaboración con la Universidad de Alcalá
(UA).
La Fundación Atapuerca ha vuelto a participar activamente en la
campaña de excavación como lleva haciendo de forma continuada desde hace
ya 26 años. A lo largo de este tiempo, su papel ha evolucionado hasta
convertirse en un elemento imprescindible para el buen desarrollo de los
trabajos de campo. Tal y como reconoce el propio EIA, hoy en día
resulta impensable una campaña sin la participación activa de la
Fundación.
Su contribución ha sido determinante tanto en términos
cualitativos como cuantitativos, lo cual ha permitido al equipo
investigador centrarse plenamente en el trabajo de campo, al tiempo que
ha facilitado la ampliación de la duración de las campañas, el número de
participantes y los yacimientos excavados. Buena parte de las personas
que actualmente dirigen o coordinan los trabajos arqueológicos han
recibido ayudas de investigación concedidas por la Fundación, lo que
subraya su papel estratégico en la formación de nuevas generaciones de
científicas y científicos.
Entre sus principales funciones se encuentran la organización y
logística de las campañas, la gestión de la documentación, la
comunicación y la coordinación institucional, así como la aportación de
recursos económicos complementarios a la financiación principal, que
corre a cargo de la Junta de Castilla y León.
Los resultados más destacados de la campaña en cada uno de los yacimientos pueden consultarse en la página de la Fundación Atapuerca.
---Sima del Elefante:
Los resultados de la campaña de
excavación de 2025 en Sima del Elefante han sido muy positivos. Se han
alcanzado dos grandes objetivos que inicialmente habían sido planteados.
En primer lugar, se han continuado excavando la zona superior del nivel
TE7, en donde apareció el fósil humano denominado “Pink” en 2022. Esta
intervención ha permitido descubrir numerosos restos de fauna y
herramientas líticas. En lo relativo a la fauna destaca el hallazgo de
restos de caballo, gamo, castor, oso y restos en conexión anatómica de
un pequeño carnívoro. La industria lítica descubierta en TE7 durante
esta campaña incluye 6 pequeñas lascas talladas con diversas rocas
(cuarzo, sílex cretácico y cuarcita), así como un canto rodado de caliza
con diversas extracciones. Estos hallazgos nos permitirán conocer mejor
las estrategias de subsistencia de los homínidos que ocupaban la sierra
de Atapuerca hace aproximadamente 1,3 millones de años.Por otra parte, se ha culminado la
excavación de un sondeo iniciado en 2019 con el objetivo de localizar la
base de la secuencia sedimentaria de Sima del Elefante. El pasado año
se encontró en este sondeo un par de cantos que podrían corresponder a
una antigua terraza del río Arlanzón. La continuación del sondeo durante
la campaña de 2025 ha permitido confirmar la existencia de esta terraza
fluvial, que podría correlacionarse con la terraza identificada en el
interior de Cueva Peluda.
---Galería.
La campaña de 2025 en Galería se ha
centrado en la excavación de la Subunidad GIIb, con una antigüedad de
unos 300 000 años. Los trabajos han proporcionado más de 1300 restos
faunísticos y una colección de 40 herramientas líticas. Entre la fauna
recuperada dominan los restos de ciervos y de caballos, así como de
bisontes, tanto infantiles como adultos. En esta campaña, destaca la
recuperación de un molar de Cercopithecidae, atestiguando, por primera vez en Galería, la presencia de macaco. Las herramientas líticas recuperadas
fueron elaboradas en una amplia variedad de materias primas (sílex
neógeno y sílex cretácico, cuarzo, cuarcita y arenisca). Junto con
lascas y percutores, se han recuperado instrumentos retocados de tamaño
pequeño y mediano, como raederas y denticulados. Los resultados obtenidos sugieren que
los grupos humanos utilizaron Galería como un lugar de aprovisionamiento
de recursos animales, aprovechando los animales caídos a través del
conducto vertical que funcionó como trampa natural. Los homínidos
consumieron in situ parte de los nutrientes, como sugieren las
evidencias de fracturación para consumo del tuétano. Sin embargo, la
principal actividad estaba encaminada a eviscerar, descarnar y
desarticular las carcasas para facilitar su transporte fuera de la
cavidad.
---Gran Dolina TD3
A lo largo de 2025 se han logrado
avances significativos en la excavación del nivel TD3 de la Gran Dolina,
considerado el primer nivel fértil de la secuencia estratigráfica de
este importante yacimiento. Los trabajos de excavación realizados en
esta campaña han aportado nuevas evidencias y hallazgos que contribuyen
significativamente a los estudios sobre la historia geológica y
paleoambiental del yacimiento. Tras un evento catastrófico que provocó
el colapso de grandes bloques del techo y las paredes, la cueva habría
quedado anegada. Estos bloques fueron recubiertos por una capa
estalagmítica con formas de precipitación tipo "coliflor", típicas de
ambientes subacuáticos. Posteriormente, con la apertura de la cavidad al
exterior, la cueva funcionó como una trampa natural: los animales caían
al interior y quedaban atrapados en pozas y charcas, formando lo que
hoy conocemos como el nivel TD3.
En este nivel se han recuperado restos
de grandes mamíferos que habitaron la Sierra de Atapuerca hace cerca de
un millón de años, testimonio de la notable biodiversidad de la época.
Se han hallado tanto individuos jóvenes como adultos seniles de
herbívoros como caballos, rinocerontes, bisontes y diversos cérvidos.
Entre estos últimos destacan dos especies de ciervos gigantes: el
Eucladoceros y el Megaloceros. Algunos restos se encuentran en
asociación anatómica, lo que sugiere que los animales murieron y se
descompusieron in situ tras caer en la cueva. También se han identificado restos de
carnívoros, incluyendo félidos, cánidos y osos. Estos últimos podrían
haber accedido al interior a través de galerías secundarias durante
periodos de hibernación, falleciendo en la cueva.
Entre los hallazgos más destacados de
esta campaña figuran un impresionante cráneo completo de jaguar europeo
—clave para futuros estudios paleontológicos—, una mandíbula casi
completa de un antepasado del lobo, así como varias mandíbulas de
caballo, escápulas, metápodos y falanges de ciervo gigante, restos de
bisontes y rinocerontes. Y, cómo no, restos de osos: tanto de individuos
infantiles como de ejemplares seniles, que siguen aportando valiosa
información sobre una especie descrita en Atapuerca como posible
antecesora de los osos de las cavernas. Estos hallazgos refuerzan la importancia
del nivel TD3 para comprender los ecosistemas del Pleistoceno en Europa
y subrayan el valor excepcional del yacimiento de la Gran Dolina en el
estudio de la evolución faunística y ambiental de la región.
---Gran Dolina TD6
La campaña de 2025 ha dado continuidad a
la tercera fase de excavación en la unidad TD6 del yacimiento de Gran
Dolina, iniciada hace dos años. Se trata de la unidad que contiene el
conocido Estrato Aurora (TD6.2), donde, en dos periodos anteriores
(1994-1997 y 2003-2011) se pusieron al descubierto los restos de un
campamento de hace 850 000 años. En él aparecieron alrededor de 180
fósiles humanos junto a una gran cantidad de restos de ciervos,
caballos, bóvidos y otros animales, así como un conjunto de herramientas
de piedra que habían sido producidas, utilizadas y abandonadas en el
lugar. El estudio de estos fósiles permitió documentar el evento de
canibalismo más antiguo conocido hasta el momento y, por otra parte,
puso de manifiesto una combinación de rasgos anatómicos que llevó a la
propuesta, en 1997, de la nueva especie Homo antecessor.
Los trabajos de este año han continuado
centrados en excavar el techo de la unidad (denominado TD6.1). En él, se
ha documentado una letrina de hienas, con más de 1300 coprolitos (heces
fósiles) de este carnívoro, lo cual aporta una singular y valiosa
información paleoecológica sobre el momento en el que se dejó de usar la
cueva como campamento. En contacto con la capa de coprolitos,
además de algunos huesos de animales, están apareciendo instrumentos de
piedra realizados en diferentes materias primas, y un nuevo conjunto
compuesto por 10 fósiles de Homo antecessor. En primer lugar, contamos
con 2 dientes, que han permitido identificar un nuevo individuo, un
adulto joven. Además, tenemos 3 nuevas vértebras, una falange del dedo
índice, un fragmento de costilla, y tres fragmentos de huesos de las
extremidades. Algunos de estos restos presentan huellas de carnicería en
forma de marcas de corte e impactos de percusión derivados de su
fracturación para el aprovechamiento de la médula ósea. En definitiva,
se trata de nuevas muestras de las prácticas caníbales registradas en
TD6. Entre ellas, llama la atención un fragmento de la segunda vértebra
cervical o axis de un individuo infantil (de entre 2 y 4 años), que
presenta unas marcas de corte derivadas de la separación de la cabeza
del tronco. Los resultados de esta campaña dan fe
del riquísimo contenido fosilífero de TD6, con ya 200 fósiles humanos y
auguran unas excelentes campañas para los próximos años. Todo ello, sin
lugar a dudas, refuerza el interés de la comunidad científica
internacional por la investigación realizada por el EIA.
---Penal.
El yacimiento de Penal constituye una
acumulación sedimentaria estrechamente relacionada con la de Gran
Dolina, hasta el punto de poder considerarse parte del mismo depósito,
actualmente dividido en dos por la construcción de la trinchera del
ferrocarril a finales del siglo XIX. Si bien en estos momentos se está
trabajando en el análisis de muestras para datación por Resonancia
Paramagnética Electrónica y Luminiscencia, el hallazgo de la musaraña
Dolinasorex glyphodon en sus niveles superiores reforzaría la hipótesis
de que toda la secuencia pertenece al Pleistoceno inferior, es decir,
anterior a los 780 000 años.
Durante esta campaña se han excavado
niveles de diferente antigüedad. Los depósitos más fértiles se
concentran en la zona próxima al corte de la trinchera, lo que dificulta
su acceso. Por ello, y para intervenir en estas áreas, se utilizó
durante una semana un brazo articulado elevado, que permitió recuperar
materiales prácticamente aflorantes en superficie, correspondientes al
conocido como nivel TP1. En una superficie de apenas cinco metros
cuadrados, TP1 ha proporcionado una docena de piezas de industria lítica
elaboradas sobre cinco tipos distintos de materias primas: destacan la
cuarcita y la cuarzoarenita, aunque también se han identificado útiles
en sílex, caliza y arenisca. Esta notable diversidad de materias primas
constituye un patrón característico de la especie Homo antecessor,
considerada generalista al aprovechar prácticamente cualquier recurso
disponible para la fabricación de herramientas.
Respecto a las cadenas de producción, se
han documentado cantos de arenisca posiblemente estallados al ser
golpeados contra huesos, así como varias lascas, dos de ellas retocadas.
Entre estas últimas destaca un denticulado de excepcional factura,
realizado sobre una lasca de cuarcita, que presenta varios
levantamientos dorsales paralelos, indicativos de una talla organizada
del núcleo. Todos estos elementos refuerzan la similitud de este
conjunto con la industria atribuida a Homo antecessor, por lo que todo
apunta a que podríamos estar excavando una extensión de TD6 al otro lado
de la Trinchera, en las proximidades de la antigua entrada de la cueva.
En la zona interior del yacimiento,
concretamente en el sector conocido como Titanic, se han excavado
niveles inferiores y, por tanto, más antiguos. En los niveles TP6 y TP9
se han recuperado algunos restos de fauna, entre los que destacamos el
hallazgo de dientes de oso, lo que confirma el elevado potencial
estratigráfico del yacimiento. Se estima una secuencia de hasta ocho
metros de sedimentos fértiles, lo que justifica su excavación
sistemática en futuras campañas.
---Cueva Fantasma.
En Cueva Fantasma la excavación se sigue
desarrollando en los sectores del yacimiento, el sondeo del sector de
entrada de Cueva Fantasma (CF), cuyo tramo superior documenta niveles de
ocupación de los neandertales, y en el sector interno o Sala Fantasma
(SF), vinculado a un cubil de hienas. En el sector de entrada de Cueva
Fantasma se intervenido en el nivel CF24, de entre 70-100 mil años de
antigüedad aproximada. Este nivel, ha aportado un interesante conjunto
de útiles líticos entre los que se han identificados raederas y puntas,
así como pequeños restos de talla, de sílex, cuartita y arenisca,
elaborados con el método de talla Levallois (Paleolítico medio).
Entre los restos faunísticos destaca la
acumulación de caballos, con restos pertenecientes a vértebras y
articulaciones de las patas y de caballo. Estos huesos presentan marcas
de actividad humana (como la fractura para la extracción de médula
ósea). La industria lítica y los huesos
intervenidos confirman a este sector como el área de mayor actividad de
los neandertales en la cueva, pero sus visitas en esta zona son muy
esporádicas. En el sector de Sala Fantasma, situado
en la parte interna de la cueva y el de mayores dimensiones del
yacimiento, se ha intervenido en los subniveles SF30A y SF30B. En el
área contigua al sector de entrada, se ha excavado la zona vinculada a
una antigua charca, en donde aparece una importante acumulación de
restos de caballos, sin ningún tipo de marcas. Por su parte el sector
más profundo, un cubil de hienas, contiene una gran acumulación de
restos de caballos y ciervos, así como un gran bóvido, consumidos,
roídos y muy alterados por las hienas. También se han recuperado huesos
de hiena, león, entre otros carnívoros. Esta superficie es la más
moderna de las tres, pudiendo tener una antigüedad aproximada de unos 50
mil años.
Por último, en el sondeo estratigráfico
situado en tramo inferior de CF, la intervención de 2025 ha profundizado
en el nivel CF19, y CF 18, destaca la presencia de numerosos coprolitos
de hiena gigante (Pachycrocuta) así como restos de herbívoros,
desatacando una cornamenta de ciervo (Dama dama), vinculados en el
Pleistoceno inferior, en torno al millón de años.
---Cueva de El Mirador.
Esta campaña la excavación en la cueva
de El Mirador se ha llevado a cabo durante tres semanas, con un equipo
de diez personas, profundizando en los sondeos abiertos en ambos lados
de la cavidad. Se han excavado niveles del neolítico antiguo, con una
antigüedad de cerca de 7000 años, ricos en restos de fauna,
predominantemente doméstica, y de cultura material, principalmente
cerámica e instrumentos líticos y óseos. Asimismo, se han recuperado restos de
plantas carbonizadas entre las destacan semillas de cereales y bulbos.
Estos restos forman parte de las actividades domésticas y de gestión del
ganado de los grupos que practicaban la ganadería y la agricultura en
este entorno.
Tal y como ya habíamos destacado en la
campaña anterior, han continuado apareciendo restos de calizas con
pigmentos que podrían corresponder a pinturas realizadas en las paredes
de la cueva. Este año destaca el descubrimiento de un fragmento de
caliza con una serie de trazos realizados con pigmento negro,
probablemente carbón. Durante la campaña se ha implementado un
nuevo protocolo, que permite canalizar de manera más precisa los
diferentes análisis de microrrestos arqueobotánicos y de química
analítica que se realizan sobre las superficies de las cerámicas y
materiales líticos con posterioridad, en el laboratorio. Entre estos
restos se identifican, sobre las paredes internas de las cerámicas,
residuos del denominado “socarrat” que evidencian restos de comida. Con
la combinación de la química analítica y el análisis de los residuos en
las cerámicas obtenemos información más exacta sobre qué ingredientes se
cocinaban.
---El Portalón de Cueva Mayor.
En El Portalón de Cueva Mayor, desde el
año 2014 se está excavando en dos áreas distintas, una correspondiente a
momentos de la Edad del Bronce y otra al periodo Neolítico antiguo. Dentro de la cultura material recuperada
en los niveles neolíticos, datados alrededor de hace 7300 años, se
encuentra un área de actividad centrada en la realización de decenas de
fuegos/hogares para, por ejemplo, el procesado de comida o el
tratamiento térmico del sílex a la hora de tallarlo. Entre los animales
consumidos destaca la gran abundancia de restos de caballos salvajes, lo
que demuestra una gran dependencia aún de la actividad cinegética de
estas primeras poblaciones neolíticas, aunque complementen la dieta con
el consumo de animales domésticos como ovejas, cabrás y vacas. Además,
se encuentran también útiles en hueso como punzones y agujas, algunos
elementos de adorno como cuentas de conchas marinas, además de
abundantes fragmentos de cerámicas, algunas finamente decoradas. Se han
encontrado también abundantes herramientas en piedra como pequeñas
láminas de sílex, percutores, molinos, hachas pulidas, etc.
Del conjunto de cultura material
correspondiente a la Edad del Bronce, e un nivel entre 3300 y 3600 años,
se puede destacar la excavación de un nivel muy rico en restos
arqueológicos, con abundantes hogares y una importante cantidad de
fragmentos óseos y cerámica lisa junto a otros decorados y de fina
factura. La industria lítica está representada por abundantes fragmentos
de sílex, cuarcitas y areniscas. La fauna doméstica está representada
por ovicaprinos, cerdos y algunos restos de caballo, y la salvaje sobre
todo por ciervos y corzos. Como novedad de este año, durante el triado
de los materiales recuperados en el proceso de flotación en el río, se
han encontrado restos de ratón doméstico - Mus musculus – en
estos niveles, lo que podría representar la presencia más antigua de
esta especie registrada hasta ahora en la Península Ibérica.
---Sima de los Huesos.
En la Sima de los Huesos se han empezado a excavar dos nuevos cuadros,
lo que hace que el hallazgo de fósiles humanos se demore. La secuencia
es siempre la misma. Arriba del todo quedan restos de los sedimentos
revueltos por décadas de remociones de aficionados anteriores al
proyecto de excavación científica de Atapuerca. Por debajo del nivel
revuelto hay un nivel con abundantes fósiles de oso y sin restos
humanos. Y más abajo todavía está el nivel que contiene los fósiles
humanos. En esta campaña se ha llegado al nivel de los fósiles de oso, y
se ha hallado un fósil humano que corresponde al metatarso del pie.
---Galería de las Estatuas Exterior.
El yacimiento de Galería de las Estatuas
Exterior (EE) está enclavado en la ladera suroccidental de la sierra de
Atapuerca, justo por encima del yacimiento de la Sima del Elefante. Se
comenzó a excavar en la campaña de 2020 y constituye una antigua entrada
de cueva, hoy colmatada de sedimentos, que daba acceso a la Galería de
las Estatuas de la Cueva Mayor. En EE se han descubierto dos niveles con
ocupación humana. El más antiguo ha proporcionado cuatro bifaces que
sugieren una antigüedad superior a los niveles excavados en el
yacimiento de Galería de las Estatuas interior (alrededor de 110 000
años) y equivalente a los niveles superiores de la Sima del Elefante y
del nivel TD10 de la Gran Dolina. Por otro lado, el nivel con ocupación
humana más moderno está caracterizado por la presencia de industria
lítica de tipo musteriense, la propia de los neandertales.
Durante la campaña de 2025 se ha
intervenido en el nivel superior del yacimiento que corresponde a un
momento de ocupación por los neandertales. Se han recuperado más de tres
centenares de piezas de industria lítica de diferentes tamaños entre
las que destacan algunos núcleos que fueron trabajados hasta su
agotamiento para la extracción de lascas preformateadas. Estos núcleos
son piezas especialmente interesantes, pues permiten a los especialistas
reconstruir la estrategia empleada por los neandertales para la
extracción de dichas lascas. Destaca también la poca presencia de restos
de fauna fósil, lo que sugiere que el nivel excavado en esta campaña
puede ser interpretado como un taller en el que se elaboraban las piezas
de industria que serían empleadas en otros lugares y no como una
ocupación intensa para el consumo de fauna.
---Galería de las Estatuas Interior.
En Galería de las Estatuas Interior se ha ampliado la excavación tres
cuadros por el lado en el que aparecieron dos fósiles humanos de
neandertales en campañas anteriores. La ampliación de la excavación
obliga a levantar una gruesa costra estalagmita. El nivel superior de la
estratigrafía, por debajo del suelo estalagmitico, corresponde a la
etapa final del cierre por colmatación de la boca de la cueva y tiene
pocos restos arqueopaleontológicos. Ya se ha excavado en los tres
cuadros este nivel pobre y se trabaja en uno mucho más rico, aunque
todavía por encima de las cotas de los fósiles humanos. Entre los
numerosos restos encontrados destaca una falange de león, especie que
todavía no había sido encontrada en el yacimiento.
---Asentamiento al aire libre Aimercih.
Durante esta campaña se ha continuado
con el trabajo en uno de los asentamientos al aire libre del entorno de
la Sierra. Concretamente en el sitio denominado Aymerich, situado en la
Base Militar Cid Campeador, este asentamiento se localiza en un depósito
de arroyada conservado en la ladera norte del valle del Arlanzón, desde
donde se divisa la vega del río y está atravesada por un estrato
terciario con grandes bloques de sílex que proporcionaba un filón de
materia prima para la industria de las poblaciones paleolíticas.
Este sitio se abrió el año pasado,
recuperándose gran cantidad de material. Este año un equipo de 9
personas han continuado los trabajos, abriendo una cata nueva para
estudiar la estratigrafía del lugar y el conjunto de herramientas
líticas que alberga. Como resultado de estas dos campañas se han
recuperado más de 3000 piezas de sílex neógeno que parecen delatar otra
ocupación neandertal al aire libre, que junto con las otras estudiadas
estos últimos 20 años conforman el paisaje habitado por estos grupos
desde hace cien mil años hasta hace unos 40 000.






:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fe2b%2F1f0%2Fa1c%2Fe2b1f0a1c956b9110723b316aa7b1f4d.jpg)